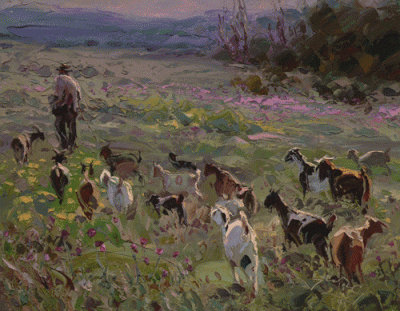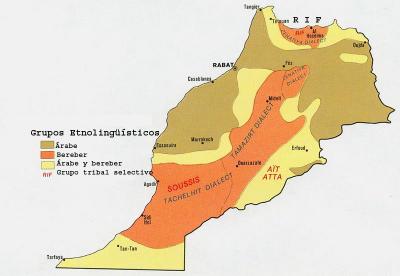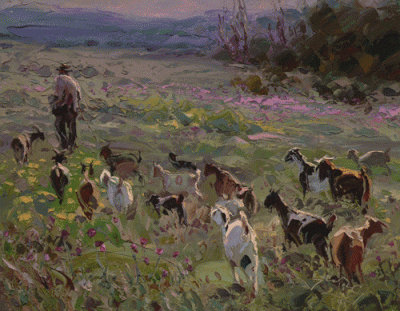
Una vez en la cama, y como había que madrugar, Miguel decía: “El que se duerma primero, que avise”, y acto seguido decía: “Aviso”. A partir de ese momento no se oía nada. Nos dormíamos con un oído “abierto”, para dar un salto de la cama al oír la puerta de la habitación, con el saludable propósito de librarnos de las caricias de la honda de pita que llevaba en la mano “el despertador”.
Miguel seguía siendo el jefe, incluso se trasladaba en aquella bicicleta destartalada, con un gran cajón en la parte trasera, a comprar víveres a un pueblecito que distaba 14 kilómetros.
Aquel primer y último verano para él, llegó mi primo “el fino”, “el hijo de papá”, “el rico de la familia”. Miguel recibió la orden de “reeducarlo y adoctrinarlo”, ya que la filosofía que tenía el angelito no coincidía para nada con la de mi tío y, por extensión, con la nuestra. El primer día que nos sentamos en la mesa a comer, todos habíamos terminado el postre y el nuevo fichaje aún estaba con el primer plato y, para más INRI, suelta la frasecita de “¡hala, qué bestias sois! ¿Ya habéis terminado?, pues mi mamá me ha dicho que hay que masticar un buen rato, primero con la parte izquierda de la dentadura y después otro buen rato con la parte derecha”.
Mi tío se quedó mirando fijamente a mi tía y le dijo: “desde mañana, éste y Miguel comen en el mismo plato”. Las órdenes de mi tío eran “sagradas”, no había posibilidad de discutirlas, sólo te dejaba una opción: cumplirlas a rajatabla. Y así sucedió: el día siguiente, recuerdo que había para comer “puchero”, una especie de cocido. Mi tía les puso un plato grande para que comiesen los dos juntos. No recuerdo con exactitud, pero
creo que fueron tres cucharadas las que le dio tiempo al chaval a llevarse a la boca. Seguidamente, con la carne tuvo menos opciones. En fin, que se quedó sin comer. Después, mi tío se levantó y señalándole severamente con el dedo, le dijo: “y como te vea yo rondar por la cocina, te ato en un corral hasta la hora de cenar”. Le advertimos a mi primo que era capaz de hacerlo. Poco a poco el señorito fue cambiando su filosofía: pasó una semana mala, pero al final comía a la misma velocidad que Miguel.
Lo máximo de aquellas vacaciones, algo que cuando nos reunimos los hermanos lo comentamos y reímos (que no volverá a pasar después de la muerte de Miguel) fue un día fresquito que a la vuelta de la playa intentábamos que no se nos cayera la moquilla y mi tío, que iba delante, se vuelve y nos dice:
—Parecéis que sois del sorbetón.
Esta tontería nos hizo mucha gracia y empezamos a preguntarnos unos a otros:
—¿Usted de dónde es?
—Yo, del sorbetón, ¿y usted?
Mi tío pensaría que nos estábamos burlando de él, y su mala leche iba en aumento, aunque nosotros no nos dábamos cuenta y seguíamos con la broma del “sorbetón”. Al llegar a casa nos echamos por encima los cubos de agua dulce de rigor para quitarnos el salitre del mar y, en bañador, como estábamos todo el día, nos sentamos a comer. El comedor era amplio; en el centro había una mesa rústica para 12 comensales, con sus pesadas sillas, rústicas también. Tenía dos puertas: una muy grande, partida en dos partes verticales, que daba al frente de la casa, y otra trasera, también dividida en dos partes, pero éstas horizontales, permaneciendo siempre la parte inferior cerrada para evitar la entrada de animales. También había un gran mueble, tipo aparador y, como la mesa y las sillas, de madera gruesa. Para comer nos sentábamos de la siguiente forma: mi tía, en el extremo más cercano a la cocina, presidiendo la mesa; en el lateral izquierdo mi tío y a continuación mi prima, en el lateral derecho los tres hermanos, dejando al pequeño en el centro.
Como no dejábamos de reírnos con lo del “sorbetón”, mi tío nos recordó que la mesa era un sitio “sagrado”, así que dejáramos de reírnos. Cuando tienes una risa nerviosa y no puedes reírte es cuando más risa te da. Al comprobar que no le hacíamos caso, el señor decidió conseguirlo de otra forma: se levantó, cogió la honda que tenía colgada en un clavo de la pared, se la puso sobre sus piernas y lanzó su amenaza: “al primero que se ría, lo crujo (del verbo crujir)”. Nada más oír esa frase, a mi prima se le escapó una risilla muy femenina, algo así como un jijiji muy agudo. La risa se le cortó radicalmente cuando sintió el impacto de la honda, que le levanto inmediatamente un par de marcas en cada una de sus piernas.
Frente a ella se encontraba sentado mi hermano Luis, el pequeño, que en ese momento tenía en la boca una cucharada de gazpachuelo, que es un tipo de sopa más o menos espesa. Ante la presión interior de la risa, su cuerpo se expandió: espurreó la sopa sobre los comensales, llevándose la peor parte mi tío y mi prima que estaban sentados frente a él, al mismo tiempo que fue incapaz de impedir que se le escapara una ventosidad prolongada y sonora.
Se produjo una reacción inmediata en cadena: mi hermano dio un salto y salió por la parte superior de la puerta trasera con la agilidad de un mono asustado, casi al mismo tiempo que mi tío estrellaba un ladrillo doble en el quicio de la puerta; los demás nos contorsionamos todo lo que pudimos para desaparecer de la línea de tiro. Mi tía permanecía pálida la mujer, mientras mi tío, todo alterado, se dirigía a mi hermano, al que le temblaban hasta las pestañas:
—Ahora, como castigo, por guarro, te coges un esportón, te subes al monte y lo traes lleno de cepas de brezo para el fuego.
La cepa de brezo tarda mucho en consumirse ardiendo y era la raíz de esta planta, por otra parte trabajosa de conseguirla, ya que muchas veces tenías que arrancar las matas secas. Así que, teniendo en cuenta que a la hora que era la temperatura estaría por encima de los 40º C, lo que había que andar de ida y vuelta, pasaría un buen rato derritiéndose.
Como siempre, allí estaba mi tía para echarnos un capote:
—Pero ¿no ves el calor que hace? ¿Quieres que al niño le dé algo malo?
Enseguida encontró un castigo sustitutivo:
—Bueno, pues que limpie el gallinero, que lo deje como la patena, y que no me entere yo que nadie le ayuda —esto lo decía mirándonos a nosotros, en plan amenazante.