R E E N C U E N T R O (y II)
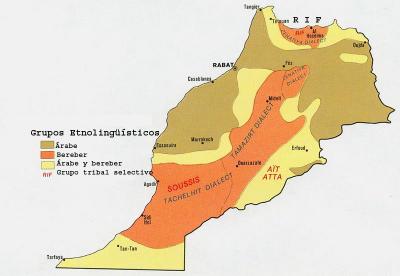
A la 1:50 horas de la madrugada, en el puesto donde se encontraba mi padre aún no se había oído ningún disparo y los centinelas vieron las siluetas de los legionarios que confundieron con los republicanos que huían; dieron la voz de alarma y se abrió fuego contra ellos. En el jaleo de la batalla alguien lanzó el clásico grito de ¡viva Franco!
—Eh, que somos Regulares.
—Nosotros, el Tercio.
—Alto el fuego.
—Alto el fuego.
Afortunadamente sólo hubo un legionario herido. Un Hombre (con mayúsculas) de dieciséis años. Naturalmente había falseado la edad y el nombre, aunque ese detalle los Mandos lo ignoraban a la hora de alistarse a La Legión. Tenía un disparo que desde la sien le recorría todo el hueso parietal, pero sin penetrar en la cabeza. Nada mortal, aunque el legionario perdía mucha sangre, hasta que lograron detener la hemorragia. Una cosa que llamó la atención a mi padre fue que el hombre despedía un fuerte olor a coñac.
—Este hombre está borracho —le dijo al Teniente legionario.
—No, los hombres toman un jarrito de coñac antes de entrar en combate, y a él, o se le ha ido la mano o no debe estar muy acostumbrado.
A mi padre le sorprendió esta medida porque sus Tropas, antes de entrar
en combate, si tenían tiempo, rezaban.
Se despidieron los dos Cuerpos de Choque y partieron cada uno a su destino, después de haber repartido los pocos víveres que habían dejado en su huída los republicanos. La Legión tenía su centro de operaciones en Jerez de la Frontera. Al interrogar al hombre que traían prisionero desde el almacén, se percataron de que era homosexual de esos que tienen mucha “pluma”, y una vez comprobado que no tenía nada que ver con el Ejército enemigo, decidieron pasar un rato de risas a su costa.
Montaron una pantomima de juicio sumarísimo y le condenaron a muerte. Le encerraron en el calabozo y le obligaron a beber gran cantidad de aceite de ricino. A la mañana siguiente le condujeron al patio, le ataron a un tronco con las manos libres para que pudiera moverlas libremente y frente a él montaron un pelotón de ejecución. El mariquita no paraba de pedir clemencia pregonando su inocencia de cualquier delito. El Sargento hacía oídos sordos y pronunció las órdenes de rigor con mucha parsimonia: “Carguen armas”, “Apunten”… “Fuego”. Se oyó un estruendo tremendo de nueve fusiles vomitando fuego. El hombre no murió, se palpaba el cuerpo agitadamente y miraba sus manos buscando sangre. Sólo salía una palabra de su boca: “ayyyy, ayyyy, ayyyy”. Los soldados se retorcían de risa mientras recogían los casquillos de las balas de fogueo. El Sargento, dirigiéndose a los soldados, entre risotadas, les ordenaba: “Soltarlo, darle un pantalón, que ése está cagado hasta el dobladillo, y que se vaya para su pueblo”.
¡Las vueltas que da la vida! Mi cuñado tenía una novia, con la que se casó, y el padre de ésta, hombre rudo, campechano donde los hubiese, y yo, hicimos una gran amistad, a partir de que se enteró de mi paso por el Tercio Gran Capitán, ya que él había estado enrolado en el Duque de Alba. Tenía este hombre varios tatuajes: el clásico “amor de madre”, un corazón atravesado por una flecha y, sobre todo, un nombre de mujer que le antebrazo derecho: Isabel (su mujer se llama Ana). Él alegaba que era muy jovencito cuando bebía los vientos por la tal Isabel y que le dio su palabra de volver para casarse con ella, pero al terminar la guerra en el pueblo le dijeron que ella y su familia habían huido a Argentina y jamás volvió a saber nada de ese amor que tantas noches le había mantenido en vela.
En cierta ocasión, un día de un verano caluroso, mi padre, que vivía en otra ciudad, decidió hacerme una visita, y coincidimos con este amigo mío. Los presenté, y, al darse la mano, mi padre clavó su vista en el brazo del legionario y, sin rodeos, le preguntó:
—¿Tú estuviste en la batalla de Júzcar? —Mi padre no había olvidado el tatuaje de aquel chaval que en un momento creyó muerto por un balazo en la cabeza.
—Sí, ¿cómo sabes tú eso? —preguntó mi amigo extrañado—. Allí me dieron un balazo en la cabeza —mientras decía esto se retiraba el pelo para mostrar la cicatriz.
—Yo era el Sargento de Regulares.
Los dos hombres dieron un salto, como movidos por un resorte y se fundieron en un abrazo, mientras sus ojos se iban humedeciendo. Yo, que conocía la historia por parte de Pepe, ya que no recordaba haberla oído de labios de mi padre, y con la idea de recabar detalles y relajar un poco la tensión, le dije:
—Pepe, mi padre no fue; él, donde pone el ojo pone la bala. Si hubiese sido él ahora no estarías invitándonos a unas cervezas.
—¿Quién ha dicho que voy a ser yo el que pague esta fiesta?
Hubo risas y seguimos tomando cañas y ellos recordando detalles de aquella noche.
0 comentarios